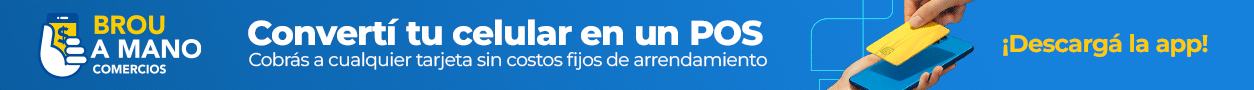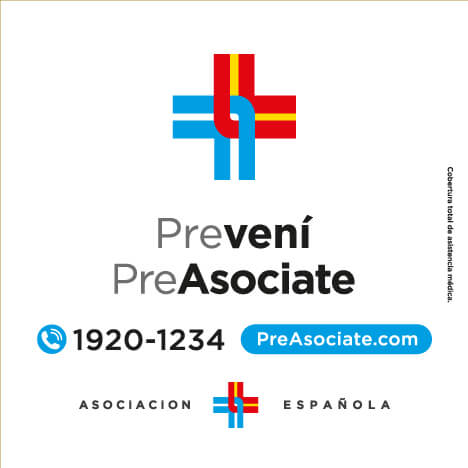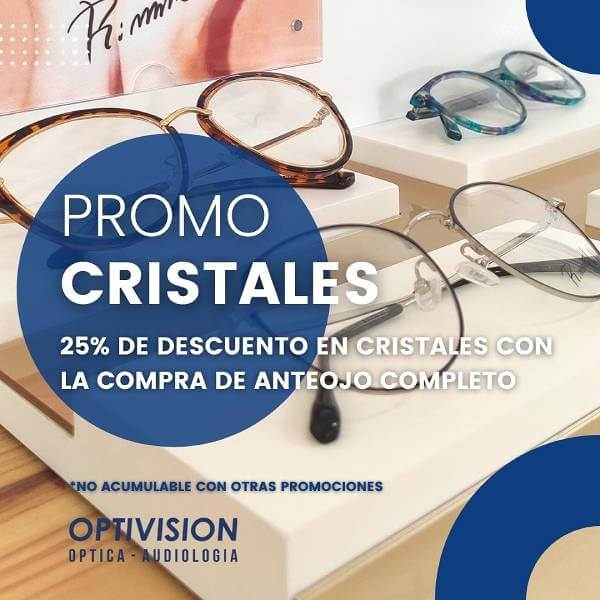La caída de varios fondos ganaderos en Uruguay encendió las alarmas sobre la falta de regulación que rodea a estos instrumentos financieros alternativos. Para comprender a fondo el problema y sus implicancias, conversamos con Fernando Belhot, doctor en Derecho y Ciencias Sociales especializado en Fiscalidad Internacional, quien plantea la necesidad urgente de establecer un marco regulatorio específico. En esta entrevista, analiza las causas de la crisis y las lecciones que deja para el futuro.
Para comenzar, ¿qué son exactamente los fondos ganaderos y cómo operan actualmente en Uruguay?
Los llamados fondos ganaderos no son fondos de inversión tradicionales, sino acuerdos privados de inversión en ganado. Básicamente, funcionan como convenios entre inversores y operadores del negocio ganadero. En algunos casos, el inversor presta dinero a una empresa o productor y luego recibe su capital más un interés; en otros, compra ganado que queda a cargo de un administrador para su engorde o cría, y más adelante se vende, repartiéndose las ganancias. Es una forma de acercar al pequeño ahorrista al sector agropecuario sin que tenga que tener campo propio o experiencia directa en la ganadería.
Durante años, estos esquemas fueron vistos como una manera innovadora de invertir en algo que culturalmente nos resulta cercano. Pero esa cercanía no puede nublar los riesgos reales que implican, sobre todo cuando no hay una regulación clara detrás. Además, como no existe un modelo único, muchas veces el inversor no sabe bien en qué está participando: si es un préstamo, una sociedad, una compra de ganado y esa ambigüedad jurídica es parte del problema.
Usted menciona que no son fondos de inversión “formales”. ¿Por qué estos fondos ganaderos no están regulados por el Banco Central?
Porque legalmente no encajan dentro de las figuras que esa normativa contempla. No se los considera intermediación financiera, ni tampoco están ofreciendo valores al público en general, al menos no de manera formal. Entonces, como están estructurados como acuerdos entre partes, quedan por fuera del control del Banco Central.
En algunos casos, estos fondos se promocionaban más bien como negocios ganaderos, sin utilizar los mecanismos típicos de la oferta pública. Eso les permitió evitar ciertos requisitos. Pero la realidad es que, aunque no se los llame así, cumplen muchas veces funciones similares a las de un fondo de inversión: captan dinero de terceros con la promesa de una rentabilidad. Y hacerlo sin regulación los deja fuera de cualquier tipo de supervisión o exigencia mínima en cuanto a transparencia. En la práctica, tenemos un vacío legal.
¿Cuáles son los riesgos que conlleva esta falta de regulación para los inversionistas y el sistema financiero?
Son muchos, y todos bastante serios. Primero, la ausencia de controles permite que haya muy poca información para el inversor. Muchas personas pusieron su dinero sin saber realmente qué se estaba haciendo con él, cuánto ganado había efectivamente, qué riesgos asumían. Cuando no hay reportes ni obligación de auditar, uno está invirtiendo a ciegas.
Segundo, al no estar regulados, estos fondos pueden terminar prometiendo cosas que no pueden cumplir. Me refiero sobre todo a rentabilidades fijas, incluso altas, en un negocio como el ganadero que es naturalmente variable. No se puede garantizar una renta estable cuando los precios del ganado dependen del clima, de la oferta y la demanda, de los mercados internacionales. Esa desconexión entre lo que se promete y lo que realmente se puede generar lleva a lo que llamamos descalce financiero, y es el primer paso hacia una crisis.
Pensemos en una sequía prolongada que afecte la alimentación del ganado. Si los animales no engordan como se espera, se retrasa la venta o se vende por debajo del valor proyectado. Eso repercute directamente en la rentabilidad del fondo. Pero si el fondo igual tiene que pagar una renta fija prometida, entra en un problema: o deja de pagar, o necesita que entren nuevos inversores para cumplir con los anteriores. Y ahí es donde muchas veces se cruza la línea hacia un esquema piramidal. Mientras entra dinero nuevo, el sistema se sostiene. Pero si se frena el flujo, todo colapsa.
Esa tormenta perfecta de la que habla finalmente ocurrió. ¿Cómo afectó esta situación a los inversionistas y al sector agropecuario cuando estalló la crisis?
El golpe fue fuerte. Miles de personas perdieron sus ahorros. Y no hablamos solo de grandes inversores: hubo profesionales, jubilados, gente común que creyó estar haciendo una inversión segura. En muchos casos, confiaron porque la propuesta venía de conocidos o porque la ganadería, en el imaginario colectivo, parece algo sólido, tangible. Pero sin controles, hasta lo más tradicional puede volverse riesgoso.
Y el impacto no fue solo financiero. Estos fondos estaban profundamente integrados en la cadena agropecuaria. Muchos productores trabajaban con ellos, los frigoríficos recibían ganado financiado de esta forma, toda la cadena se vio afectada. Hubo plantas industriales que sintieron el golpe, porque buena parte del ganado que procesaban provenía de estos acuerdos. Cuando tres fondos colapsaron casi al mismo tiempo, la pérdida de confianza fue total. El efecto dominó fue inmediato y expuso lo vulnerable que era el sistema cuando dependía de estructuras sin respaldo sólido.
Dada la magnitud de la crisis, ¿qué tipo de regulación piensa que sería adecuada para evitar que algo así se repita en el futuro?
La solución pasa por crear un marco legal claro, específico, que permita identificar y supervisar este tipo de esquemas. No se trata de prohibirlos, sino de que operen con reglas claras. Lo primero es que el Banco Central, o una autoridad competente, pueda tener visibilidad sobre lo que hacen. Que exista un registro, que haya auditorías, que los inversores reciban información periódica.
También es importante que no se puedan ofrecer rentabilidades fijas sin aclarar que hay riesgo. La transparencia es fundamental. Y, desde luego, exigir cierto capital propio a quienes administran estos fondos: no puede ser que todo dependa del dinero de terceros. Si una empresa no pone nada de su propio capital, el incentivo a asumir riesgos excesivos es muy alto.
Además, se podría pensar en una figura legal específica —quizás un fideicomiso ganadero— que dé forma a este tipo de contratos, con estándares claros y mecanismos de control. Lo esencial es evitar que vuelva a armarse un sistema paralelo sin regulación, porque eso es lo que nos llevó a esta situación. Una regulación eficaz no solo protegería al inversor, también ayudaría al sector ganadero a contar con herramientas de financiamiento legítimas y sostenibles.
Por último, ¿qué reflexiones tiene sobre la responsabilidad de los distintos actores involucrados en esta crisis? Me refiero a los administradores de los fondos, las autoridades y los propios inversionistas.
Evidentemente, si hubo administradores que actuaron de forma fraudulenta, deberán responder ante la Justicia. Eso está en curso. Pero también creo que hubo un error sistémico. Las autoridades no actuaron a tiempo para cerrar este vacío legal. Era evidente que se estaban manejando sumas importantes de dinero fuera de cualquier control. Eso debería haber encendido una alarma mucho antes.
Y por el lado de los inversionistas, creo que también hay una lección que aprender. Todos buscamos rentabilidad, es natural. Pero cuando alguien ofrece retornos altos sin regulación, sin información clara, hay que sospechar. Entiendo que muchos confiaron por desconocimiento o por cercanía personal, pero tenemos que ser más exigentes como inversores.
Lo que nos queda ahora es sacar aprendizajes. Que el Estado actúe más rápido, que el sistema financiero cierre sus grietas, y que los ciudadanos se informen mejor. Solo así podremos evitar que algo así vuelva a ocurrir.
¿Y cómo se reconstruye la confianza después de una crisis así?
Esa es quizá la parte más difícil. La confianza, una vez rota, no se recupera con declaraciones. Se reconstruye con hechos. Con reglas claras, con sanciones ejemplarizantes cuando corresponde, y con información. Si mañana se crea un fondo ganadero bien regulado, con transparencia y respaldo, llevará tiempo para que la gente vuelva a confiar. Pero es posible. Lo que no podemos hacer es barrer esto debajo de la alfombra. Es mejor asumir los errores y construir a partir de ellos, con responsabilidad compartida entre el sector privado y el Estado.